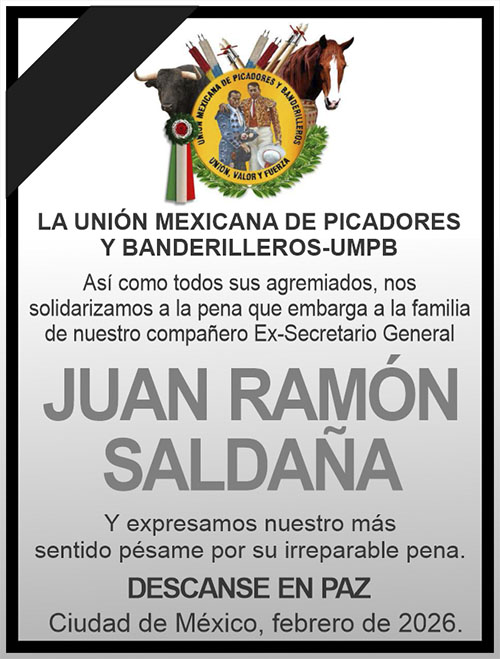Jorge Fabricio...
"...Enlaza lo personal con lo literario sin romper el ritmo..."
Salíamos del Teatro Helénico, donde habíamos ido a ver una obra de Baricco, cuando, a las afueras de una librería, lo vi sentado: Jorge F. Hernández, uno de mis escritores contemporáneos predilectos. Me acerqué a saludarlo. Se notaba que le dio gusto ser reconocido en plena calle: se levantó de un salto, como si nos conociéramos de toda la vida, y de inmediato empezó la charla.
Si su prosa es ágil, lúcida y apasionada, su conversación lo es aún más. Combina el humor con una memoria prodigiosa, que enlaza lo personal con lo literario sin romper el ritmo.
Nos dijo que había pasado por la librería para verificar que estuvieran sus libros más recientes, para darles un pequeño empujón. Después nos preguntó por la obra. Ahí apareció la exactitud de su recuerdo: reconstruyó la novela de Baricco que sustenta el montaje, con matices y lecturas finas. De ahí pasamos a "Cochabamba", a "Alicia nunca miente", a la manera en que la ficción puede tensarse sin romperse. Y fue casi sin darnos cuenta —como sucede en las buenas conversaciones— que llegamos a los toros: no como tema aparte, sino como otra forma de jugarse la verdad, de exponerse, de asumir el riesgo del lenguaje.
Fue ahí cuando entendí que, en Jorge F. Hernández, la tauromaquia no es un tema, sino una forma de mirar. Cuando habla ante taurinos no declama ni pontifica: escucha primero, calibra y luego dice lo justo, apoyándose en el recuerdo de figuras, faenas y anécdotas, como quien arma un paseíllo de palabras.
En más de una entrevista —y de forma explícita en aquel texto memorable titulado "Escribir es torear"— ha insistido en que ambos oficios comparten una misma exigencia: el riesgo. Escribir, como torear, es quedarse a solas ante el juicio del público, sin red. Desde el burladero se puede opinar; en el albero —o frente a la página en blanco— no hay refugio alguno.
Mientras lo escuchaba, la analogía cobraba cuerpo. El torero es el escritor; el toro, ese lenguaje indócil que no se deja mandar; el público, el lector que observa desde la barrera. Escribir no es dominar las palabras, sino arriesgarse ante ellas, medir el terreno, decidir cuándo avanzar y cuándo aguantar. Jorge lo sabe porque lo ha vivido en ambos lados: intentó ser matador, es doctor en historia y ha hecho de la escritura un ejercicio de exposición ética y estética. Por eso identifica con claridad a quienes torean con trampas —en la plaza o en la literatura— y por eso su mirada es incómoda y necesaria: porque no busca aplausos fáciles, sino entregarse con convicción.
Llevaba la conversación a un ritmo que impedía cualquier distracción. Templaba las palabras. Ligaba las frases como los muletazos que van “de aquí hasta allá”: largos, tersos, sin que los pitones toquen la tela, llevando embebidos a sus interlocutores. No hay puntos y aparte en su charla. Como en los textos de Carlos Fuentes, como en las faenas de Manuel Capetillo, todo avanza en párrafos largos, en tandas larguísimas, porque sabe que es a partir del sexto muletazo ligado y templado cuando el espectador se emociona de verdad y el ¡ooole! brota del alma.
Fue entonces cuando nos regaló la anécdota de la noche. Contó que estaba con sus hijos en el tendido de Las Ventas cuando se le acercó un mexicano a preguntarle, con cautela y brillo en los ojos, si él era aquel novillero llamado Jorge Fabricio. Negó de inmediato y, sin titubear, dijo ser un pariente. "Es que eres igualito", insistió el hombre, que resultó ser el Sebas de Tlalnepantla, carnicero de oficio y mecenas —según su propio relato— de un torero destinado a ser figura: alto, flaco, elegante, valiente, con un futuro inmenso. Decía haberlo ayudado mucho. Los hijos del escritor, atónitos, no entendían por qué su padre no aclaraba el equívoco. Él lo explicó con una lógica impecable: "a este señor le da un infarto si, con este trapío que cargo ahora, se entera de que yo soy Jorge Fabricio. Mejor dejarlo con su recuerdo romántico". Remató, ya riéndose, con la estocada final: además, "el tal Sebas nunca me ayudó".
Como hacía poco había leído "Alicia nunca muere", escuché la anécdota con escepticismo, aunque con evidente diversión.
De joven, cuando intentó ser torero, se anunciaba como Jorge Fabricio. Más tarde, ya como escritor, se quedó solo con la "F", de la que ha dicho —con un dejo de picardía— que es muda: una inicial que no se pronuncia, pero que sigue ahí, como las vidas que no se ejercen del todo y, sin embargo, nunca se abandonan.
No he encontrado crónicas de su paso por los ruedos ni consta que haya tomado la alternativa. Su etapa como novillero parece haber sido más un deseo intenso que una carrera concluida, un territorio de prueba que no se cerró, sino que se desplazó. La tauromaquia no se le quedó en el cuerpo como profesión, sino como experiencia límite: un modo de entender el riesgo, la exposición, la verdad del acto y de la vida misma. En ese sentido, Jorge F. Hernández es un taurino de vocación y un escritor por destino. La alternativa que sí tomó fue intelectual: el ruedo se le volvió método para leer el mundo. Como en la lidia, su ética consiste en asumir el riesgo propio y en saber distinguir —sin concesiones— a quien escribe, o torea, con trampas.
En un tiempo de silencios cómodos, Jorge F. Hernández nunca ha callado su afición ni su defensa de la fiesta brava mexicana.
Si bien Jorge F. Hernández no es un novelista taurino en el sentido tradicional, su relación con la tauromaquia atraviesa toda su obra y su presencia pública. Ejerce como taurino y defiende con naturalidad su afición, en cualquier foro, con la misma destreza con la que narra tanto en forma escrita como oral. Ahí está "Las manchas del arte: Réquiem taurino", ensayo publicado a finales de los años noventa, donde piensa la fiesta brava desde la estética, el simbolismo y la memoria personal, no como consigna, sino como forma de cultura viva. También sus crónicas desde Las Ventas y sus artículos taurinos frecuentes, escritos siempre desde el conocimiento, la crítica y el respeto, sin impostura ni cálculo, con la convicción de quien entiende que la tauromaquia dialoga con la historia, el arte y la emoción.
Pero quizá el rasgo más revelador de Hernández sea haber llevado el toreo más allá del tema para convertirlo en método. En entrevistas y libros como "Solsticio de infarto" insiste en que "escribir es torear": ponerse en el centro del ruedo, asumir el riesgo, exponerse al juicio y evitar el timo. Esa lógica atraviesa también su narrativa —Réquiem para un ángel, Un bosque flotante— donde los toros aparecen no como adorno, sino como categoría moral: verdad, desafío, ritual. Así se dibuja un perfil nítido y poco común: el de un ex torerillo que no tomó la alternativa en la plaza, pero que convirtió el ruedo en ética literaria y en una defensa constante, inteligente y visible de la fiesta brava mexicana.
"La emperatriz de Lavapiés" merece una mención especial. Es una novela sutil y urbana, de honda condición humana, donde Jorge F. Hernández convierte el margen en centro y la fragilidad en forma de soberanía. Es un texto que confirma su vocación por narrar vidas aparentemente menores, dotándolas de una dignidad literaria que no necesita estridencias ni proclamas. Pero leída desde su cosmovisión —desde esa manera tan suya de mirar el mundo con categorías taurinas— la novela revela algo más: en el fondo, también es una novela taurina, aunque no lo parezca a primera vista.
No hay toros ni plazas en Lavapiés, pero hay ruedo: el del barrio observado, el de la intemperie social, el del cuerpo expuesto. La emperatriz —reina sin imperio— ejerce una soberanía precaria, semejante a la del torero que no manda, pero se sostiene por su forma de estar. No es casual que el propio autor, con su estilo crítico y su memoria de aficionado cabal, evoque en la novela a Miguel Espinoza "Armillita" cuando toreó en Linares en un aniversario luctuoso de Manolete: una mención que no es guiño gratuito, sino declaración de principios, respeto a la historia y afirmación de que en la vida y en los toros hay que asumir riesgo y que la cómoda ambigüedad debe ser señalada. Así, la novela dialoga en silencio con "Las manchas del arte: Réquiem taurino": narrar, como torear, es exponer y resistir sin trampas.
Cuando nos despedimos, ya de noche, en avenida Revolución, tuve la sensación de que ese encuentro fortuito cerraba un círculo. Habíamos salido del teatro hablando de Baricco y terminábamos pensando en el ruedo, en la página en blanco, en el riesgo de decir la verdad sin anestesia. Jorge F. Hernández se quedó ahí, en la calle, como un torero que no necesita vestirse de luces para vivir con torería: atento, expuesto, fiel a una ética que no se proclama, se ejerce. Quizá por eso su escritura importa tanto en estos tiempos: porque recuerda que vivir —como escribir, como torear— no consiste en eludir el peligro, sino en afrontarlo con dignidad, memoria y forma. Y que, al final, lo único imperdonable es hacer trampa. Tal vez por eso su voz resulta hoy tan necesaria, dentro y fuera de la plaza.