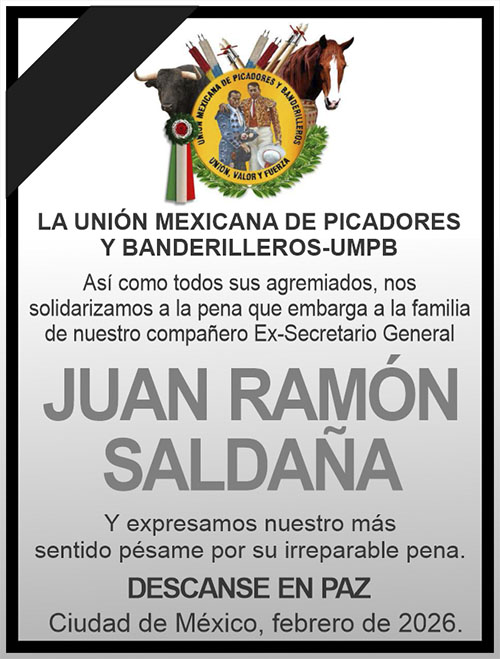Entre glaciares y toros, el arte de lo efímero
"...se percibe la necesidad de comunicar las emociones..."
Las corridas de toros nos revelan el propósito de nuestra existencia: aunque breve, la vida adquiere intensidad y significado gracias a los límites que le impone la muerte. Lejos de ser monótona, se convierte en una experiencia vibrante, una auténtica aventura que trasciende lo cotidiano.
Siempre he admirado a quienes, como los toreros, arriesgan la vida para convertirla en arte. Aunque mi hijo eligió un camino distinto al de vestirse de luces, su decisión de dejar la comodidad y aventurarse por Sudamérica me llena de orgullo. Aprovechando las vacaciones decembrinas, decidimos alcanzarlo en Argentina y compartir parte de su viaje.
Si bien la región no es taurina, Argentina ha dado figuras importantes a la historia de la tauromaquia, como Raúl Acha, quien se anunciaba en los carteles como Rovira y que salió cuatro veces a hombros en Las Ventas de Madrid. También Antonia Mercé "La Argentinita", célebre bailarina y musa del torero Ignacio Sánchez Mejías. Federico García Lorca, fascinado por la intensidad de su arte, escribió: "Una bailarina española, o un cantaor, o un torero inventan; no resucitan, crean. Crean un arte único que desaparece con cada uno y que nadie puede imitar".
El viaje nos llevó a la Antártida, un continente de contrastes donde la vastedad del hielo se entrelaza con la huella humana. En la Reserva Natural Walichu, encontramos restos de pinturas rupestres que demuestran que desde hace más de cuatro mil años, los seres humanos han tratado de capturar lo intangible de su relación con el entorno y la naturaleza para dotar de significado a la vida. El arte es tan necesario como la comida o el abrigo. Tanto en la tauromaquia como en la pintura, se percibe la necesidad de comunicar las emociones, para superar lo estrictamente utilitario y acceder a la trascendencia.
Después nos dirigimos al Glaciar Perito Moreno, un gigante de hielo que parece respirar con el paso del tiempo. Sus paredes cristalinas, de más de 60 metros de altura, se alzan como catedrales azules, imponentes y llenas de misterio. A lo lejos, su inmensidad de cinco kilómetros, parece buscar lo infinito. En su superficie, el movimiento constante del hielo se convierte en una danza perpetua: avanza y retrocede, cambia de forma y volumen, mostrando que incluso lo eterno puede ser dinámico.
La presión del agua, paciente e implacable, abre túneles y cavidades en el hielo, tallando bóvedas que desafían al cielo. Cada estructura es una obra que nunca se repite. Cuando una de ellas colapsa, su caída resuena con un estruendo que rompe el silencio del paisaje. Es como si la naturaleza misma aplaudiera su creación y destrucción, concentrando en ese instante lo inmenso y lo efímero en una misma emoción.
El Glaciar Perito Moreno, con su constante transformación, nos recuerda una lección esencial: la vida no encuentra su sentido en lo permanente, sino en el cambio continuo. Al igual que las pinturas rupestres en Walichu y los lances en una corrida de toros, este ciclo de creación y disolución refleja nuestra necesidad de dar significado a lo pasajero.
Tanto el arte como la naturaleza nos confrontan con la fugacidad de la existencia, pero también nos invitan a trascenderla. En el ruedo, como en las paredes de hielo, cada momento es irrepetible: un acto de creación que afirma lo efímero y lo eterno en una misma verdad.
La tauromaquia, como la vida misma, es una aventura consciente. En la arena, el torero no solo desafía a la muerte; exalta la vida, como si cada pase fuese una afirmación de lo efímero y lo pleno al mismo tiempo. Nos recuerda que lo finito, lejos de ser una limitación, contiene la intensidad de lo eterno.