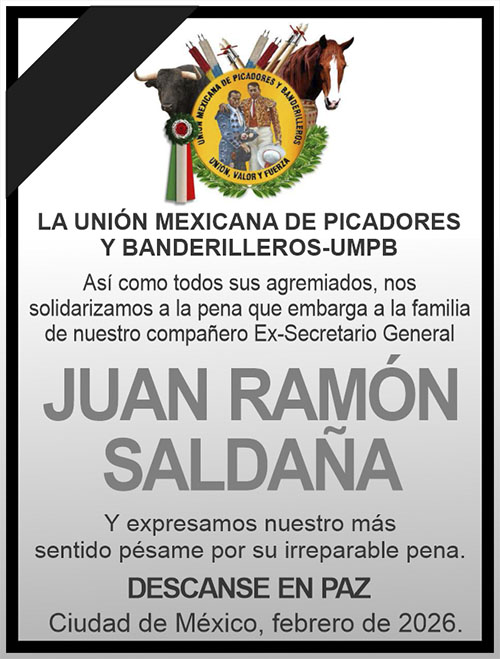Tauromaquia: Rincón y su adiós en Sevilla
"...allá se llegó César para retarlo a cuerpo descubierto..."
César Rincón, Morante de la Puebla, Alejandro Talavante. Tres nombres sin los cuales quedaría fatalmente mutilada la historia reciente del toreo, su pasaje del XX al XXI. Tres toreros felizmente atípicos, en tiempos atenazados por la monotonía formal y la atonía emocional.
Tres artistas que revolucionaron la feria sevillana de 2007, un año marcado por la fugaz apoteosis de Rodolfo Rodríguez "El Pana", el retorno de José Tomás, el canto del cisne de Rincón; año en el cual la Maestranza iba a arrojar a Morante a la boca del toril, a consagrar la insólita frescura del extremeño Talavante, a vibrar por última vez con la autenticidad sin tacha de César de América.
Y todo eso en sólo dos días de magia y luz: 23 y 24 de abril. Año séptimo del siglo XXI.
Un adiós y dos gestas
El 23, despedida sevillana de Jesulín de Ubrique, aquel que prefirió pasar a los libros como plusmarquista más que como torero. Un adiós para la estadística. Técnicamente correcto, fue silenciado en sus dos toros y apenas unas palmadas acompañaron su inversa travesía final hacia el portón de cuadrillas, impecable el azul pavo de su terno, mientras el tercer espada, de lila y oro ensangrentados, era paseado en hombros. Y con él el hombre de las patillas y los cabos negros rematando el chispeante de tonalidad vainilla. Y sobrevolando la Maestranza, el contagioso halo de felicidad colectiva de esas pocas e intransferibles ocasiones con misterio y hechizo propios.
Morante con "Lanzafuego"
Se había tragado una bronca sonora con su primero de Núñez del Cuvillo, toro impropio al que trasteó de trámite y apuñaló sin miramientos. El enfado de la gente llegó al extremo de repudiar su intento de quite al cuarto, obligándolo a plegar el capote. ¿Su respuesta? Cruzar la plaza rumbo a toriles para arrodillarse y esperar a portagayola la salida de "Lanzafuego", quinto de la tarde. Lo nunca visto ni sospechado en artistas de semejante calibre. Una interrogante de incrédula expectación bajó en forma de rumor desde los tendidos de la Maestranza.
Larga fue la espera de José Antonio, arrodillado de cara a su destino. Porque "Lanzafuego" (509 kilos), negro, aleonado, hondo, engatillado y astifino se entretuvo un buen rato escarbando al fondo del pasillo, tal como continuaría haciéndolo durante toda su lidia; reservonería rota por súbitos arreones atacando los engaños en derechura pero volviendo sobre ellos codicioso y hasta calamochero a veces. Ante tal saludo, Morante tuvo que zambullirse para no ser arrollado y se incorporó ipsofacto para veroniquear de corajuda manera, empujando la recia embestida hacia los medios. En el quite, ya más atemperado, qué dos mandiles y media con más repajolera gracia nos obsequió. Pero le urgía tomar la muleta, entendiendo que su revancha dependía de lo ocurriera en el tercio final.
Lo inició con la misma voluntad de dominio, del tercio a las afueras, firme y mandón al alternar el pase por alto con el de pecho, el trincherazo con el de la firma, rematado todo con imperioso cambio de mano que dejó plantado a "Lanzafuego". El Núñez del Cuvillo siempre regateó la primera arrancada pero era un remolino en cuanto se decidía a acometer. Pero tuvo delante a un hombre dispuesto a morirse, con tal de reconquistar a ese público que lo había rechazado con encarnizamiento y que ahora rugía, entregado ante tanta majeza. La misma que aromó dos soberbias tandas en redondo, que derramaron miel pero también mucho mando. Menos claro por el otro pitón, "Lanzafuego" tuvo que tragar una garruda serie al natural, y otra más, citando de frente y resolviendo con suavidad de seda los últimos envites del remiso. Y cada remate fue una pintura, y el conjunto un hermoso muestrario de torería clásica, tocándole los lados al agresivo astado para dejarlo hecho una estatua, que la gallardía del torero complementaba con escultórica armonía.
La plaza, obviamente, se venía abajo. Y ya buscaban las manos el pañuelo cuando llegó la estocada, tan contundente como la obra toda; al marrar el puntillero, la lenta agonía de "Lanzafuego" prolongó la ansiosa espera, saludada al fin su muerte con un rugido colosal. Nunca había visto la Maestranza tal derroche de garra en un artista tan exquisito. Morante paseó las dos orejas y hasta pedían para él el rabo. Acababa de demostrar con una obra de arte que la exquisitez no está reñida con el heroísmo.
Talavante o el asombro
A un año de haber reventado San Isidro, a pocos meses de su alternativa en ¡Cehegín!, y luego de abrir la Puerta de Madrid como corolario de su confirmación del doctorado, el extremeño se presentación en la Maestranza engarzando doce naturales de escándalo; y en ésta su segunda tarde empezó por desorejar al primero que le soltaron. Mas vino luego lo de Morante, que llevaría las cosas a un punto de ebullición que nadie pensó que pudiera ser remontado. Menudo desafío.
Para colmo, el toro de Núñez del Cuvillo de cerrar plaza –hermosísimo castaño claro, de grandes pitones acaramelados y noble embestida– llegó sosote y medio dormido al tercio mortal. Desde el principio, la muleta de Alejandro Talavante se deslizó sutilmente, atrayendo la atención de los sevillanos a despecho de la macilenta embestida. O precisamente por eso. Ni una duda ni un pestañeo del joven, ni el mínimo enganchón. Hasta que, en virtud de ese temple hipnótico, comenzaron a enlazarse armoniosamente los pases. De entrada, dos suavísimas tandas con la derecha, cruzado al pitón contrario, la suerte impecablemente cargada. Llegaron luego unos naturales tan finamente deletreados que obligaron a los músicos a desenfundar sus instrumentos, provisoriamente guardados poco antes en sus estuches.
Y la culminación: otra tanda derechista de escándalo con cambio de mano en la misma cara ligado a un natural eterno, redondísimo, que todavía tiene en vilo a la Maestranza. Estoconazo en la yema con derrame, bambaleo y muerte fulminante. Y claro, dos orejas más para Alejandro y la Puerta del Príncipe abierta de par en par.
La gesta inolvidable de Rincón
Al día siguiente, martes 24, Torrestrella envió un hermoso hato que en general se paró pronto. La única excepción sería el cuarto, "Ventisco", negro meano, paliabierto, un torrente de casta brava. Con los restantes, Enrique Ponce y Salvador Cortés se limitaron a cumplir. Como Rincón, que se despedía de Sevilla y estuvo breve y torero con el que rompía plaza, otro astado deslucido. Así que con el último suyo, el maestro bogotano salió a entregarse. Pero, sobre todo, a torear memorablemente. Desde las recias y mecidas verónicas hasta el estoconazo en la suerte de recibir. Todo un toro "Ventisco" (556 kilos) y todo un curso de toreo grande a cargo de Rincón.
Un curso de toreo grande, sí, pero no sólo en la vertiente de la estética más sobria y genuina. Ya que por encima de cualquier otro valor, lo que César ofreció fue un ejemplo mayúsculo de ética torera. Impresionó la firmeza de sus dobladas iniciales de faena para abrir al toro hacia el tercio. Y aguantando desde largo la fuerte embestida, sometiendo el celo repetidor de "Ventisco", bordó dos series por el pitón derecho extraordinarias de ajuste, temple, mando y redondez: la muleta baja, la suerte cargada, la figura en perfecta armonía con la encastada acometida; después de otras tantas con la izquierda, el lado más complicado de "Ventisco", éste interrumpió la siguiente apuntando al muslo en mitad del tercer natural para levantar al torero de seco pitonazo, buscarlo en el aire con saña y hacerlo caer violentamente cabeza abajo.
La sensación fue de cornada grave, el hombre quedó desvanecido, dolido, desmadejado. A puro pundonor se deshizo de las asistencias, recuperó su muleta, apartó a todo mundo y encaró de nuevo al burel… y casi se cae la Maestranza con lo que vino: una serie derechista mejor aún que las anteriores; y cuando el astado, amedrentado, quiso refugiarse en tablas, allá se llegó César para retarlo a cuerpo descubierto, el engaño en la zurda, y obligando y templando milímetro a milímetro, llegaron sus naturales más sublimes, rematados con un rotundo, larguísimo, contundente pase de pecho izquierdista. Y, con toda la plaza en pie, una serie deslizada, maravillosa, de ayudados por bajo, alternando ambos pitones, concluida con un kikirikí inolvidable. ¿Faena de rabo? Habrían tenido que dárselo si a la gran estocada recibiendo no la hubiera precedido aquel pinchazo arriba de su primer intento.
Apéndice de más o apéndice de menos, poca importancia tiene. Porque Julio César Rincón Ramírez acababa de dejar sobre el lienzo amarillo de la Maestranza la huella de un toreo indeleble, digno del maestro genuino, histórico e irrepetible que fue. Y que será.