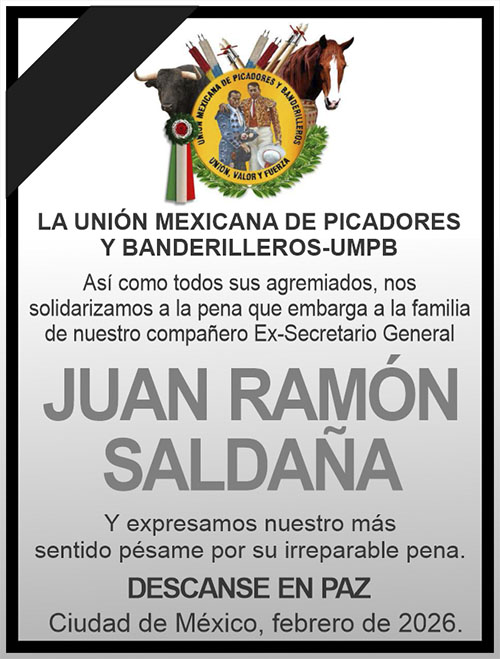El comentario de Juan Antonio de Labra
"...En ese instante tan emotivo, dio la impresión de que..."
Cuando Mariano Cruz Ordóñez se fue a brindar al empresario Juan Fernando Salazar en Ambato, nadie imagino siquiera que le iba a decir que aquél era el último toro que mataba en su vida. Esta íntima confesión fue una remembranza de la tarde en que el maestro Antonio Bienvenida hizo lo mismo, en la madrileña plaza de Vista Alegre, al dirigirse a su hermano Ángel Luis con idéntico objetivo.
La diferencia entre ambos hechos fue que al final de la lidia, Mariano Cruz padre salió al redondel para cortarle la coleta –de pelo natural, como no podía ser de otra manera- a su hijo, al que había inculcado una mayúscula afición desde que era un niño.
El apretado abrazo entre aquellos dos toreros de Riobamba sellaba el triste final de una carrera azarosa, plagada de incertidumbre, humillaciones, recelos... y puntuales tardes de triunfo; sí, esporádicos bálsamos ante tantas injusticias que amenazaban constantemente acabar con la esperanza de que en Mariano había un artista de cante grande.
En ese instante tan emotivo, dio la impresión de que su atribulado espíritu por fin volaba lejos, muy lejos de esa cárcel en la que habitó a lo largo de muchos años, los de las horas bajas y el sufrimiento del que de vez en cuando emergía para transmitir su sentimiento tan torero.
Pasaron veinte años desde que lo vi torear por primera vez. Y no fue en una plaza cualquiera. Se trataba de Las Ventas de Madrid, en esa novillada veraniega en la que un tímido ecuatoriano despertó mi curiosidad, pues en su peculiar tauromaquia se adivinaban un estilo agitanado, extrañamente mezclado con la pátina de los toreros mexicanos de los años cuarenta.
Así lo conté en la crónica que escribí para las páginas de 6 Toros 6, y Mariano tuvo la inesperada amabilidad de hacerme una llamada a la redacción para darme las gracias por mis comentarios cuando ni siquiera nos conocíamos, cortesía que yo devolví al decirle que eso sólo atendía a lo que me había hecho sentir con su toreo, pues jamás he escrito bien de un torero con el afán de halagarlo.
Pasaron los años y tuve oportunidad de verlo triunfar en Quito, donde cuajó un soberbio –y tal vez irrepetible– "Quite de oro", creación del inolvidable Pepe Ortiz, y acto seguido hizo una de las faenas más inspiradas y luminosas que he tenido la suerte de presenciar.
En Mariano Cruz Ordóñez se escondía un torero de un arte exquisito, que brillaba con una luz propia que sólo sus inseguridades ocultaban detrás de un carácter temeroso y frágil que fue presa de los demonios de la desesperanza. Pero esa fuerza de voluntad que anida en el corazón de los toreros lo hizo salir adelante y resucitar de entre sus cenizas, para volver a intentar dar cauce a su ejemplar vocación, que era el fundamento de su ser.
Al cabo del tiempo, herido por las afiladas saetas de la incomprensión y el olvido, con el inmenso cariño de tres hijas en su mente, tuvo la inteligencia de poner punto final a su inconsistente carrera taurina. Y lo hizo como tenía que ser: de manera intempestiva, arrebatada, tal y como había vivido todos estos años, al filo del precipicio, fatigado ya del espíritu y con sus temores a cuestas. Sí, el miedo de saberse impotente de seguir dándose de bruces en ese muro brutal del desengaño.
En la vuelta al ruedo de su adiós definitivo, las lágrimas de amigos brotaron con sinceridad al paso de aquella sonrisa franca y contagiosa, la de un hombre íntegro y noble, cuyo único anhelo fue ser fiel a un sentimiento y empeñarse en perseguir un sueño que por momentos se convirtió en una amarga pesadilla de la que apenas despertó el reciente 4 de marzo.
Y ni siquiera fue un domingo –¡la tarde de toros por antonomasia!–, sino un insulso lunes, en el comienzo de una semana de trabajo, la que ha devuelto a Mariano Cruz Ordóñez a esa irremediable realidad de la que su espíritu de artista lo había evadido hacía tanto tiempo.
Después de esta corrida, Mariano ya vive como cualquier mortal, despojado de su pesada carga, resignado y feliz, muy feliz, ahora que sabe que un nuevo reto está por llegar: la venida de un hijo varón al que un día le podrá contar una hermosa historia de lucha y sacrificio; de entrega y de pasión, aquella que le enseñó a triunfar, precisamente, el día que decidió liberar su sensible alma de torero.