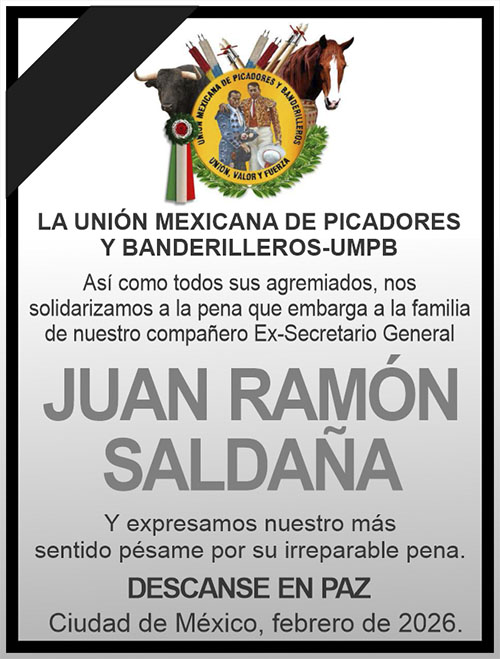Zotoluco, la apuesta de un sueño...
Los organizadores de este acto han querido instalarme en medio del elenco de personalidades que, en mayor o menor cuantía, son partícipes del gozoso acontecimiento que siempre representa la salida a la luz del mundo -del mundo de la cultura- de una obra literaria cuyo principal protagonista está íntimamente ligado a otro mundo, a un mundo tan esotérico y especial que hubo quien le confirió como sede un planeta propio: el de los toros.
Esta doble y, para quien les habla, venturosa circunstancia me obliga a mostrar mi sincera gratitud a los impulsores de la iniciativa y a cumplir con mi compromiso de estar presente en este acto, coparticipando -junto a quienes me flanquean en esta mesa- en el padrinazgo de un recién nacido de tinta y papel que han tenido a bien engendrar, en estrecha comunión, dos hombres hermanados y comprometidos con sus respectivas vocaciones, unidas ambas por el nexo común de la Tauromaquia, y que ha querido proteger con su mecenazgo un editor, el ganadero Pepe Marrón, asimismo ligado por lazos familiares y tradicionales al toro bravo y su crianza.
Los tres son mexicanos, los tres podrían formar un cartel de notable fuste, porque cada cual en su actividad tiene bien ganado el crédito que amerita su respectiva trayectoria, pero, con la venia de los presentes, quiero –y creo que debo—poner especial acento en la figura del gran protagonista de la obra y en quien se ha encargado de escudriñar en los avatares que conforman su argumento.
A Eulalio López Díaz, anunciado en los carteles con el nombre de El Zotoluco, ustedes lo conocen sobradamente, porque habrán tenido oportunidad de verle en el ruedo frente al toro. Con esto quiero decir que conocen al torero y, en este sentido, tendrán de él una muy personal valoración. Lo que desconocerán son las circunstancias que lo han traído hasta aquí, sus penurias y sus gozos, sus ilusiones y sus decepciones, sus amores y desamores, sus amaneceres y sus ocasos. En definitiva, la lucha permanente por alcanzar unos objetivos, unas veces "picando piedra", como gráficamente se cuenta en el libro, otras disfrutando de su belleza labrada y varias veces más volviéndola a picar.
El título del libro es bien significativo: "La apuesta de un sueño". Dos sustantivos que bien podrían encerrar una empírica definición del toreo. Toda apuesta implica someterse al albur de la suerte, de la fortuna, del azar; y todo sueño –todo buen sueño-- representa la configuración virtual de una esperanza.
A veces, los aficionados a los toros, los periodistas y hasta los profesionales de este mundillo, no nos detenemos a pensar en el trascendental papel que juega la suerte en quienes toman, desde la más tierna juventud, la decisión de ser toreros; y de lo difícil que resulta lograr el acompañamiento de esa fortuna en momentos trascendentales.
Y ¿saben por qué?, pues porque no se trata de imponer por la fuerza una voluntad, como quien se empeña en obtener un título de alto rango a base de quemarse las pestañas ante los libros y de robarle horas al sueño, porque uno no depende de sí mismo, sino de otros factores ajenos e imprevisibles –estado anímico, conexión con el público, ambiente meteorológico, acierto en el trance final—y sobre todo por la decisiva intervención de un agente externo, irracional, de ignotas reacciones, que sirve de soporte a la obra de arte, pero que está empeñado en destruirla. Así las cosas, y a la vista de tal diversidad de componentes, en este juego de vida y muerte que es el toreo, comprenderán ustedes que apostar y ganar, es casi un milagro.
Aún así, puede que ese milagro se produzca, pero es muy difícil que se mantenga con relativa continuidad. Los sueños felices suelen ser quiméricos. Cuando ponía el ejemplo del estudiante feroz y tenaz, empeñoso e incansable, les hablaba de robarle horas al sueño. Con todos los respetos, en los sueños no se puede entrar furtivamente y robarles una parte de su patrimonio, el tiempo. Los sueños, "sueños son", como decía Calderón de la Barca. Dejémosles tranquilos, plácidos, y disfrutemos con el regusto de su laxitud. Porque, a veces, se cumplen. Y aquí tenemos hoy un ejemplo fehaciente.
En una entrevista concedida por Manolete a periodistas españoles, a la vuelta de una de sus campañas americanas, y en respuesta a la pregunta acerca su opinión sobre el público mexicano, el genial torero cordobés respondió: "A los mexicanos no los conocemos aquí. Son muy buena gente. Muy sentimentales". En efecto, en España, los aficionados a los toros suelen hablar de la fiesta en México desde el más profundo desconocimiento. Hablan de oídas. Ni conocen ni entienden su toro (por desconocer su historia y su hábitat) ni el concepto que allá se tiene del toreo, en buena parte reflejo de la idiosincrasia de todo un pueblo. No han experimentado el calambrazo de cerca de cincuenta mil gargantas gritando "¡olé!" con increíble y ensordecedora vehemencia. Los toreros españoles, y quienes hayan asistido de espectadores a la Plaza México, conocen bien ese escalofrío. Es único, inimitable; pero ya se sabe que, muchas veces, la ignorancia es atrevida, imprudente o temeraria, cuando se entretiene en hacer juicios de valor.
Los mexicanos, créanme, son gente apasionada, pero también sensible y soñadora. Una leyenda apócrifa habla del sueño de Moctezuma, profetizando el fin de la monarquía azteca poco antes de la llegada del hombre blanco y barbudo, "venido del rumbo por donde el sol sale". Probablemente, desde aquél hecho trascendental, la historia de nuestros pueblos, el mexicano y el español, está ligada a la influencia de los sueños.
De la vida y milagros de El Zotoluco trata el libro que ha elaborado un periodista de reconocido prestigio y un entrañable amigo: Juan Antonio de Labra; un periodista joven, a pesar de que su cabello tenga una tonalidad "santacolomeña". Si el torero protagonista de su obra desciende de una familia de vaqueros, de gente "campirana", como se le dice en México a los campesinos, la de Juan Antonio le proporcionó (por vía materna) dos apellidos de sonoro acento taurino en aquél país: Madrazo y Solórzano, el primero perteneciente a la familia ganadera que puede considerarse uno de los cuatro puntales del campo bravo mexicano, y el segundo el de una dinastía de toreros que paseó por el mundo el temple en sus muñecas. Únase a esta extraordinaria dotación genética la de un padre español que tenía por afición (pasión, más bien) aventurarse en los sonidos negros del flamenco entre la prima y el bordón de una guitarra, y comprenderán que, también, su apuesta y su sueño, inevitablemente le habrían de conducir a una estrecha vinculación con el mundo de los toros, afortunadamente para los aficionados, en el campo de la información taurina.
En este libro, Juan Antonio ha tomado del brazo al torero y a quienes lo trataron más de cerca, familiar y profesionalmente, y nos invita a un viaje colmado de avatares, de bonanzas y sinsabores; un claroscuro permanente, un sol y sombra continuo, como el de las plazas de toros, desde las reminiscencias de dos generaciones anteriores, cuando los abuelos de Eulalio entraron a trabajar en la hacienda Zotoluca (de ahí el apodo), del Estado de Tlaxcala, hasta sus últimas actuaciones vestido de luces por las plazas mexicanas, esta misma temporada.
Y, cómo no, un denso espacio capitular está dedicado a su arribada a España y a la sorpresa que produjo ver a un mexicano que no se arredraba ante las dificultades que le plantearon los toros y los llamados estamentos taurinos, dentro y fuera de los ruedos. Dentro, porque se las vio con los hierros más duros del campo bravo español, y no volvió jamás la cara, ni cuando protagonizó la proeza (sin precedentes y difícilmente repetible) de pasar por la hoja de su espada al lote de "miuras" que le correspondió de una camada completa de tan temido hierro: la del año 2002.
Yo le recuerdo en el monitor de Televisión Española, dos años antes, citando de rodillas a un miureño de pavorosas proporciones en el ruedo de la plaza de Pamplona, adonde se anunció después de haber cortado una oreja en las Ventas, en la feria de San Isidro. Me acuerdo hasta del comentario con el que apuntalé aquella temeraria situación: "¡Puro macho, Zotoluco!". Me salió del alma. Hoy no se me ocurriría, dada la propensión de las gentes de este país a la malversación de la palabra "macho" y la estigmatización de quien la pronuncia.
Le recuerdo muy bien sus tardes admirables (los "victorinos" de Valencia) y las menos afortunadas (su debut en Santander) y, en fin, su trayectoria de acá y de allá; porque allá, en su México natal, tiene un reconocido perfil de figura del toreo. La última vez que le vi actuar vestido de luces fue hace año y medio, aproximadamente, en la plaza de Tlaxcala, ese pequeño estado de mexicano que es asiento ancestral del toro bravo y cuna de grandes toreros.
Aquí le tienen ahora, vestido de calle y en trance de presentar su primera biografía, cabalgando sobre los renglones que ha trazado sabiamente Juan Antonio de Labra. En ellos se hallan tratados los aspectos personales y profesionales de un torero, “un ser humano que siendo niño tuvo un sueño”, como reza en el libro, y, que, añado, felizmente se cumplió.
También es la historia de la perseverancia y la fe en uno mismo. La victoria de una aventura en soledad. No hay nadie más solo que el torero cuando se planta ante el toro o se ve atenazado por las garras del fracaso. Ahora, El Zotoluco no está solo. Le acompañan las huellas del esfuerzo, cicatrizadas en la geografía de su piel—pocas, por fortuna--, y la limpidez de su hoja de servicios. Hoy, también le acompañamos quienes le comprendemos y le admiramos. Y todo, gracias a que tuvo el coraje de no echar cuentas al vaticinio de algunos agoreros que le aconsejaban dejar la espada y la muleta cuando los vientos soplaban en contra. ¡Ni hablar!, debió ser la expresión que acuñaría para su coleto. Aunque, a los falsos profetas se lo diría al más puro estilo mexicano: ¡Ni modo!...