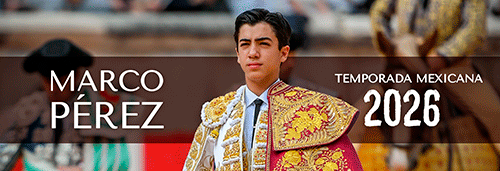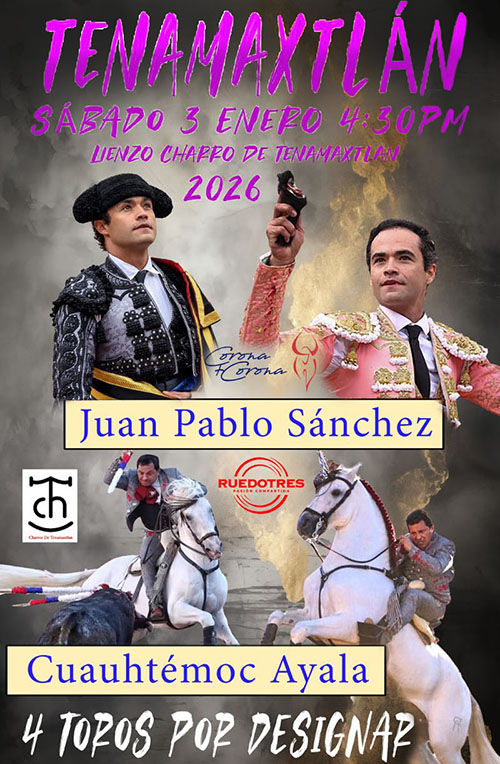México frente al toro: Casi quinientos años
"...Hoy, ese rito mestizo y trágico está bajo amenaza, no solo..."
El pasado 24 de junio, Día de San Juan, se conmemoraron 499 años de la primera corrida de toros en México. Fue Hernán Cortés quien lo relató en la Quinta Carta de relación al rey Carlos V.
Cortés era consciente de la necesidad de que el emperador conociera lo esencial de lo que sucedía en lo que se convertiría en Nueva España. Escribió cinco misivas entre 1519 y 1526. Jacobo Cromberger, primer impresor de la Segunda, la llamó "Carta de relación", por lo que a partir del siglo XIX, se generalizó el nombre.
La Quinta Carta de relación la firmó el Marqués del Valle de Oaxaca en Tenochtitlan el 3 de septiembre de 1526. Ahí relata: "Otro día, que fue de San Juan, como despaché este mensajero, llegó otro, estando corriendo ciertos toros y en regocijo de cañas y otras fiestas…" (Cortés, 1526).
Desde esa primera celebración, las corridas comenzaron a celebrarse con motivo de festividades religiosas, integrándose en la vida pública del virreinato. Pero con el tiempo, la tauromaquia dejó de ser solo un festejo: se convirtió en una práctica capaz de encarnar tensiones sociales, imaginarios religiosos y formas de identidad.
Las corridas de toros, junto con el idioma y la religión, fueron tres de las herencias culturales más determinantes que los castellanos trasladaron al Nuevo Mundo.
En el proceso de formación de su identidad, los mexicanos no se reconocían plenamente ni como indios ni como españoles. Fue en expresiones como la tauromaquia donde encontraron un lenguaje propio.
Esta apropiación se manifestó en múltiples planos. Ya desde el siglo XVII se documenta la participación de indígenas y mestizos en la lidia, no sólo como espectadores, sino como protagonistas del espectáculo. Algunos fungían como toreros de a pie, otros como peones, y muchos más como constructores y animadores de las plazas. La música popular comenzó a entretejerse con la ceremonia, y ciertos bordados y colores en la indumentaria taurina remiten a motivos del imaginario novohispano.
Como señala Frédéric Saumade, el mestizaje simbólico se expresó también en el modo en que el pueblo llano hizo suyo el rito, dándole una voz distinta a la castellana, sin romper con ella: "la creatividad del vencido desbordó la imposición del vencedor" (Saumade, 2012, p. 284). Así, la tauromaquia dejó de ser un reflejo peninsular para convertirse en un espejo mestizo, en el que México comenzó a ensayar —con arte, con cuerpo— su identidad naciente.
Carlos Fuentes lo comprendió con claridad en "El espejo enterrado", al vincular la figura de la Virgen y la del toro como mitos fundacionales: lo materno y lo sacrificial, lo fecundo y lo trágico, enlazados en una misma ceremonia (Fuentes, 2016). En ese cruce simbólico, la cultura mexicana forjó una liturgia propia, donde la muerte no era negada, sino representada en el ritual del torero.
La tauromaquia está estrechamente vinculada al catolicismo popular y se afianza en los valores tradicionales que han constituido la base de las sociedades hispanoamericanas. El toro encarna cualidades viriles y potencias animales vinculadas con la fertilidad; el torero, a su vez, representa el ideal heroico que domina, con arte y valor, esas fuerzas primordiales.
A partir de la época Virreinal se identifica como nota común, tanto en la cultura mexicana como en la española, la perspectiva que la muerte representa una nueva vida. Octavio Paz da luz para entender por qué la tauromaquia o cualquier otra actividad en donde esté presente la muerte incomoda a ciertos sectores de la sociedad:
"En el mundo moderno todo funciona como si la muerte no existiera. Nadie cuenta con ella. Todos la suprimen: las prédicas de los políticos, los anuncios comerciantes, la moral pública, las costumbres, la alegría a bajo precio y la salud al alcance de todos que nos ofrecen hospitales, farmacias y campos deportivos. Pero la muerte, ya no como tránsito sino como gran boca vacía que nada sacia, habita todo lo que emprendemos" (Paz, 1987, p. 45)
Cinco siglos no son solo una cronología: son una forma de estar en el mundo. La tauromaquia ha sobrevivido imperios, revoluciones, secularizaciones y globalizaciones. Ha mutado, se ha mestizado, ha dialogado con lo indígena, lo criollo, lo moderno. En México, no fue solo una costumbre importada, sino una escena donde se dramatizó el mestizaje, el límite, el temple y la muerte.
Hoy, ese rito mestizo y trágico está bajo amenaza, no solo por las prohibiciones legales o los discursos animalistas, sino por algo más sutil: la renuncia a pensar. Hemos permitido que el grito fácil —efímero, sentimental, desprovisto de raíces— sustituya a la complejidad simbólica de un arte que articula nuestra historia, nuestra visión de la muerte, nuestro vínculo con lo sagrado y lo efímero. Se ha perdido la disposición a debatir con argumentos, con símbolos, con memoria. En su lugar, se impone un dogma que desprecia lo que ignora y repite consignas en lugar de interrogarse. Nos aferramos al pasado sin comprender su sentido, sin traducir su densidad cultural a las nuevas generaciones.
Como lo indicaba Horacio Reiba hace unos días en un texto que me mandó para polemizar, la verdadera pregunta no es si nos prohibirán los toros, sino si nosotros hemos sido capaces de explicar —con verdad, con inteligencia, con claridad— por qué son importantes. Por qué forman parte de lo que somos.
A casi quinientos años de la primera corrida en México, no deberíamos conmemorar la fecha con nostalgia ni con romanticismo vacío, sino con el compromiso de quienes saben que defender un patrimonio cultural exige comprender su sentido, asumir su profundidad y encontrar la manera de decirlo otra vez, con claridad y con pasió.
Bibliografía
Cortés, Hernán. Quinta carta de relación al emperador Carlos V (1526). Disponible en: Pueblosoriginarios.com. https://pueblosoriginarios.com/textos/cortes/quinta.html [Consulta: 28 de junio 2025]
Fuentes, Carlos. El espejo enterrado. México: Editorial Debolsillo, 2016.
Saumade, Frédéric. "Animal de ocio y animal utilitario: el enigma de la monta del toro en México". En Ritos y símbolos en la tauromaquia: en torno a la antropología de Julian Pitt-Rivers, Barcelona: Edicions Bellaterra, 2012, p. 284.
Paz, Octavio. "El peregrino en su patria". En México en la obra de Octavio Paz. Volumen I, México: Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 45.